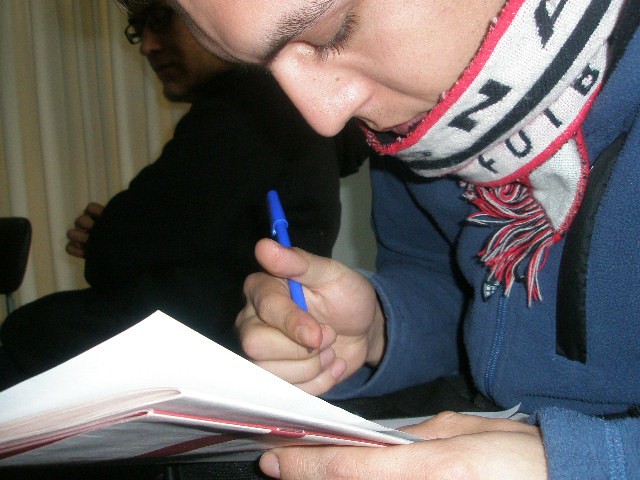CASI NEGRO
Hacía frío, pero no le importaba demasiado. Caminaba rápido por la vereda (era su costumbre desde pequeño), la boca apretada al andar, la mirada fija en un horizonte que aún no lograba ver gracias a la espesa niebla que cubría todo. La cortavientos roja que vestía le hacía resaltar, el bolso sonaba seco al chocar con su espalda en cada paso. Tenía su rostro la sabia mirada de un anciano, a pesar de que aún no llegaba a los 50, y estaba en buen estado físico, con sólo un par de arrugas surcando su cara morena. El pelo corto y rebelde no tenía canas.
Caminaba, pensaba. Quizás imaginaba lo que debería hacer al llegar a la oficina, o tal vez recordaba como había jugado con su hijo pequeño la noche anterior. Tal vez imaginaba lo que le quedaba por vivir, o todo lo que había vivido. Lo cierto es que su mirada, siempre al frente, estaba perdida, sumida en el mundo de los recuerdos. Se había vuelto normal para él el estar pensativo. Casi al llegar al paradero de buses, sacó un cigarrillo de uno de los bolsillos de su cortavientos y lo encendió. Escuchó el sonido de las máquinas acercándose. Hizo parar el bus demasiado tarde. Observó como se alejaba mientras comenzaba a fumar.
- Voy a llegar tarde... – pensó.
El día había pasado rápido. Abrió la puerta de su casa, agotado después de un día de trabajo en la oficina que tenía designada. Entró, dejó el bolso a un lado del sillón y se dirigió a su habitación con aire de cansado. No había comido. Qué más daba. Buscó en el cajón, en el preciado cajón de su cómoda, buscando entre su extensa colección algún CD para relajarse. Encontró uno de Led Zeppelin. Hacía tiempo que no los escuchaba, así que se decidió por ellos. Se recostó con ropa, saboreando cada estrofa del grupo. Inevitablemente, comenzó a pensar, divagando por los recuerdos de la música, que lo llevaba a la gloriosa época de su juventud, cuando había comenzado a coleccionar casettes de música. Por ese entonces usaba el pelo largo, y era un buen estudiante, además de apuesto. Quería ser poeta, o quizás enseñar en alguna escuela un idioma extranjero, y tal vez tocar algún instrumento para distraerse. Esos eran sus sueños. Sin embargo, la necesidad y el dinero le obligaron a estudiar una carrera administrativa, algo que jamás le agradó, pero que terminó por aceptar consolándose con la idea de que más tarde llevaría a cabo sus sueños.
Pero el tiempo corre rápido, dicen algunos, y sin darse cuenta se enamoró correspondidamente, y se fue a vivir con ella. No se casó por el civil, más sí por la iglesia, y tuvieron tres hijos. El primero de ellos, un varón, fue con quien se mostraron más estrictos, como suele suceder. La siguiente, una linda niña morena, fue la que vio como la relación de sus padres comenzaba a deteriorarse. Finalmente, cuando su última hija nació, aquella casa ya no subsistía por el cariño. Peleas, discusiones, gritos, la convivencia se hizo casi insoportable. Finalmente, todo desembocó en que él dejara la casa y a su familia. Se juró a si mismo no volver a cometer el mismo error.
Años pasaron. Seguía viendo a sus hijos, pero lentamente se fue distanciando su relación con ellos. Eso le hacía sufrir. Varias veces perdió la oportunidad de estar con ellos para no encontrarse con su ex pareja, y le dolía más que por culpa de ella no pudiera verles. Comenzó a tener problemas con el colon. Entonces pasó algo que no tenía en sus planes. Conoció una mujer, joven aún, que terminó por enamorarle. Tenía un hijo de otra relación, pero no le importó mucho. Pensó que podría criarlo como si fuera suyo, y al fin decidió darse una nueva oportunidad. Se casó con ella, siempre viendo a sus propios hijos, siempre trabajando, pero ahora feliz. El tiempo siguió pasando, el joven hijastro crecía, recordándole siempre la vieja relación de su esposa con otro, y entonces comenzó a darse cuenta de que quizá fue una mala idea. No quiso pensar en ello...
Se levantó de la cama. Fue al refrigerador, sacó una botella de Coca-Cola y se sirvió. La música resonaba en las paredes, le llegaba desde todos lados. Era una de sus canciones favoritas, “Escalera al Cielo”. Cerró los ojos, siguió pensando. Recordó que, cuando ya se habían mudado a la casa que ocupaban actualmente, en una tarde en la que escuchaba esta misma canción, le visitó su hija, la de en medio. El la recibió feliz, hacía tiempo que no le visitaba. Vino con su novio. Tomaron once tranquilos, todos juntos, conversando de nimiedades animadamente. Fue en esa ocasión en la que ella, su hija, le dijo que estaba embarazada. Se le cayó el mundo, nunca volvió a ser igual con ella, ni con nadie. Algunos años después, quizá dos o tres, su hija menor repetía la misma frase. Y para colmo, el mayor, al único al que le tenía esperanza ya, dejó la universidad sin terminar la carrera. La relación con su nueva pareja se deterioraba, gracias a su hijo que sin querer le hacía sentir cada vez peor. Según su opinión, no era capaz de hacer nada por ayudar en la casa, y para colmo su madre lo defendía. Sentía su hijastro no merecía tener todo lo que tenía, no se lo ganaba. Por eso comenzaron las discusiones. Quizá era envidia, ni siquiera él lo sabía.
Fue por aquel tiempo en el que, en secreto, se encerraba en el baño, usando como pantalla dolores en el colon y problemas renales. Allí lloraba, lloraba amargamente. Lloraba por no cumplir sus sueños, lloraba por sus hijos. Lloraba porque su vida nuevamente se iba a la mierda, porque otra vez se había equivocado al elegir, porque nada le resultaba bien. Entonces decidió que si la vida le daba la espalda, el también se la daría a ella. Adoptó una pose prepotente, y comenzó a juntarse con amigotes en el trabajo. Salían a beber y a fumar, cosas que había dejado hacía un par de décadas atrás. Quizá pensaba que eso no era para alguien de 45 años, pero qué importaba, la vida era una y no se le iba a ir sin aprovecharla.
Bebió el último sorbo del vaso, se preparó rápido un pan con mantequilla y volvió a la pieza. Se sacó los zapatos y se recostó en la cama. Bajó el volumen a la música, sólo quería dormir. Y durmió. Despertó de pronto, sobresaltado. Miró la hora. Sólo había dormido veinte minutos. Miró la foto de su último hijo, el que tuvo con ella. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado, y una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Cuándo se había vuelto en lo que era? ¿Cuándo había dejado de ser el simpático joven de veinte años para abrazar esa naturaleza hostil y amargada? Sí, él se había amargado la vida solo, había fracasado en sus proyectos muchas veces, y lo sabía muy bien. Cuando se dio cuenta de ello, dejó de juntarse con sus amigotes, dejó de lado la prepotencia adquirida casi a la fuerza. Pero era tarde ya, su esposa le había demandado por malos tratos dentro de la familia. Seguía viviendo con él, pero ya no era lo mismo. Tampoco se hablaba con su hijastro, ni siquiera para saludarse. Se daba lástima a sí mismo. Todo lo que le quedaba de amor lo volcaba sobre su hijito, el menor, el único que le escuchaba, que le abrazaba con verdadero sentimiento, el único que le hacía feliz de verdad. Y cuando él no estaba, era la música la que le acompañaba, recordándole lo que había sido hace tiempo, lo que nunca volvería a ser.
Tocaron la puerta, y tras ella sintió la sonora risa de su hijo. Casi corrió a abrir, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Cuando al fin le vio, le abrazó fuerte y lo tomó en sus brazos, saludando con inesperado ánimo a su esposa. Miró por la ventana, sus ojos tristes brillaban:
- Cuantos como yo, - se preguntó a sí mismo - cuantos como yo... –